PUBLICADO ORIGINALMENTE EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Esta semana en Cinematófilos, una pintura de la Yugoslavia en crisis de los años 80. Te recomiendo que descargues la película en tu PC para poder verla cuando quieras; si no sabés cómo hacerlo (es muy sencillo) podés revisar acá un tutorial al respecto.
Tu aporte es muy importante para este proyecto. Más adelante encontrarás los links para colaborar, tanto desde Argentina como desde el exterior. ¡Muchas gracias!
Para leer antes de ver la película
En abril de 2020 se estrenó en el canal Cine.Ar TV Tóxico, de Ariel Martínez Herrera, película argentina que narra las desventuras de una pareja durante una epidemia de insomnio que azota al mundo. Filmada unos años antes de la irrupción del COVID-19, Tóxico encontró una repercusión de otro modo insospechada en medio de la cuarentena estricta que regía en el país en aquel momento, y muchos medios la calificaron como la producción argentina que anticipó la pandemia. Además, luego de ver a Matt Damon tratando de salvar a su hija adolescente en medio del caos en Contagio (Contagion, Steven Soderbergh, 2011) o de seguir a Brad Pitt mientras intenta escapar de hordas de zombis en Guerra mundial Z (World War Z, Marc Forster, 2013), la presencia en pantalla de Jazmín Stuart y Agustín Rittano con barbijo y aplicándose alcohol en gel a cada rato mientras recorren la pampa bonaerense ofreció imágenes mucho más cercanas a la trastocada cotidianidad de aquellos extraños días.
Desde la peste de Ilíada, epopeya griega de hace casi 3 mil años atribuida a Homero, hasta Lockdown (Micah Lyons, 2021), filmada con presupuesto nulo durante la crisis por el COVID-19, el arte reflejó de mil maneras distintas cómo el ser humano lidió con brotes y epidemias de todo tipo, reales o no tanto. Hay una cantidad enorme de películas sobre pandemias, o que al menos incluyen algún elemento de relevancia en su argumento vinculado a la transmisión de enfermedades infecciosas. El libro Infectious Inequalities - Epidemics, Trust, and Social Vulnerabilities in Cinema (2021), de Qijun Han y Daniel R. Curtis, se pretende exhaustivo y ofrece una lista de más de 400 títulos, desde 1910 hasta el año pasado. Pero es probable que se quede muy corto: cuando más se aleja de Hollywood menos riguroso se muestra. Ahora que parece claro que lo peor del COVID-19 ya pasó, es un buen momento para repasar algunas de las constantes temáticas de este tipo de películas, y redescubrir una notable que hasta hace poco permanecía demasiado olvidada.
Hay films que intentan una aproximación más o menos “realista” -aunque sin descuidar el espectáculo- a los brotes epidémicos, como Epidemia (Outbreak, 1995), de Wolfgang Petersen, donde Dustin Hoffman y Rene Russo interpretan a una pareja que, en pleno proceso de divorcio, lucha contra un flamante virus de origen africano (parecido al Ébola) que se transmite por aire y mata en 48 horas. Otros, en cambio, se alejan deliberadamente de cualquier naturalismo, como la realización alemana The Hamburg Syndrome (Die Hamburger Krankheit, 1979), de Peter Fleischmann, que narra de modo surrealista el intento de un grupo ecléctico de personas por escapar de un virus que deja a sus víctimas mortales en posición fetal. Una infección de origen extraterrestre protagoniza la aséptica La amenaza de Andrómeda (The Andromeda Strain, 1971), de Robert Wise, investigación detectivesca en el campo de la microbiología. La canadiense Frecuencia macabra (Pontypool, 2008), de Bruce McDonald, propone una aproximación lingüística: mientras el mundo parece caerse a pedazos, la acción nunca sale de un estudio de radio y la palabra cobra vital importancia.
Es que muchas veces el cine de pandemias es un modo de plantear escenarios postapocalípticos, en los que la humanidad como especie enfrenta el peligro de la extinción. Las películas de zombis, subgénero del terror que adquirió enorme popularidad en las últimas décadas, acaso sean el ejemplo más claro. El padre del cine de zombis moderno (es decir, el que despegó a las criaturas de sus folclóricos orígenes haitianos) es George A. Romero, que con la seminal La noche de los muertos vivos (Night of the Living Dead, 1968) le otorgó una urgente densidad política a lo fantástico. Pero la obra maestra sobre epidemias de Romero es The Crazies (1973), una muestra de hasta dónde puede llegar una sociedad atemorizada y desinformada. Es que en general las buenas películas de epidemias son las que hablan del miedo, más veloz y letal que cualquier virus.
SI NO USÁS MERCADO PAGO, PODÉS HACER UNA TRANSFERENCIA POR EL VALOR QUE ELIJAS AL SIGUIENTE CBU: 0170056540000030252347 (ALIAS: MIEL.PODER.DELFIN)
En este sentido, muchas veces el cine pone a los brotes mortales apenas como telón de fondo para narrar otra cosa, casi como una excusa para que el escenario quede planteado para desarrollar ciertas ideas sobre el mundo. En la superproducción japonesa The End (Fukkatsu no hi, 1980), de Kinji Fukasaku, los únicos sobrevivientes son 855 hombres y 8 mujeres que estaban en la Antártida, donde por las bajas temperaturas el virus no puede propagarse, y entonces el relato muestra cómo intenta organizarse la humanidad para continuar (lo que incluye en un momento una tensa discusión entre argentinos y chilenos). En El enigma de otro mundo (The Thing, 1982), de John Carpenter, una vez que los contagios comienzan lo que importa son las relaciones (sospechas, desconfianzas) que se establecen entre unos pocos personajes encerrados en una base científica. En el terreno del minimalismo, la peruana El limpiador (2012), de Adrián Saba, se centra apenas en el vínculo que van construyendo dos personas: el protagonista, que se encarga de desinfectar los lugares donde alguien acaba de morir, y un nene que un día encuentra oculto en un armario.
Investigadores manipulando sin tapujos nuestra biología o inescrupulosos laboratorios que buscan el lucro a cualquier costo suelen ser otros motivos recurrente de las películas sobre pandemias. Experimentos humanos que salen mal son los disparadores del apocalipsis en Exterminio (28 Days Later…, 2002), de Danny Boyle, y en Soy leyenda (I Am Legend, 2007), de Francis Lawrence. Pero también es común ver a los científicos como abnegados héroes: en el blockbuster chino Wolf Warrior 2 (Zhan lang II, 2017), de Wu Jing, el médico que descubre la cura de un virus que azota África se sacrifica para salvar a su hija, que desarrolló anticuerpos. Algo similar ocurre con la doctora que interpreta Kate Winslet en Contagio, que muere en la búsqueda del paciente cero.
En algunas ocasiones quienes sobreviven al caos generado por el brote de una enfermedad mortal son quienes no siguen las directivas estatales, ya sea porque el estado es ineficiente en su intento por mantener un orden social o porque pretende la aplicación de controles arbitrarios, excesivos o incluso fascistas. Un ejemplo reciente se puede encontrar en la surcoreana Flu (Gamgi, 2013), de Kim Sung-su, donde el gobierno del país, presionado por Estados Unidos, comienza a aislar a los pobladores de un suburbio de Seúl y a encerrarlos en una especie de campo de concentración.
El interés por el cine de pandemias creció durante los inicios de la crisis del COVID-19, y algunas películas que estaban bastante olvidadas comenzaron a ser redescubiertas. Es el caso de Mensajera de la muerte (The Killer That Stalked New York, 1950), de Earl McEvoy, extraña producción que arranca como un film noir para luego convertirse en un drama sanitario (basado en una situación real) sobre la posibilidad de que una epidemia de viruela se expanda por Nueva York. También comenzó a ser rescatada en estos últimos años la película de esta semana en Cinematófilos: Variola vera (1982), de Goran Marković, que también narra un caso real pero lo condimenta con algunos elementos del cine de terror para trazar una pintura de la Yugoslavia en crisis de los años 80.
VARIOLA VERA
Director: Goran Marković
Protagonistas: Rade Šerbedžija, Erland Josephson, Dušica Žegarac, Varja Đukić, Rade Marković, Vladislava Milosavljević
País: Yugoslavia
Idioma: serbocroata
Año: 1982
Duración: 104 minutos
Para leer después de ver la película
Goran Marković es uno de los directores contemporáneos más importantes de lo que fue Yugoslavia y hoy es Serbia, que realizó antes y después de la caída del Muro de Berlín películas que lograron conjugar el elogio de la crítica con el éxito en la taquilla de su país. “El tema dominante de su obra es el efecto del socialismo en el alma de la gente común; su enfoque habitual es la sátira, mientras que su puesta en escena suele tener que ver con un grupo aislado como microcosmos que refleja los males de la sociedad”, describe el crítico serbio Dejan Ognjanović en un artículo publicado en 2017 en la revista Humanistika. En Variola vera, su cuarto largometraje, se ven muy claramente todas estas cuestiones.
La película está inspirada en un caso real: la epidemia de viruela que azotó Yugoslavia en 1972. Fue el último brote de la enfermedad en Europa (la Organización Mundial de la Salud certificó su erradicación en todo el planeta en 1980), en el que se contagiaron 175 personas y murieron 35. Marković acota esta situación a un lugar preciso (un centro de salud de la capital, Belgrado) y la utiliza para describir su visión de la Yugoslavia de los primeros años 80, que acababa de atravesar la muerte de Josip Broz, El mariscal Tito, que había manejado los destinos del país desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
La cuarentena en el hospital hace aflorar resentimientos enconados, viejas rivalidades y antagonismos entre el personal. Como el propio país, que entró en una crisis económica severa luego de la muerte de Tito y se desintegraría unos años más tarde (en una serie de guerras y conflictos étnicos que sería imposible resumir aquí), el centro de salud y sus trabajadores están al borde del colapso. En los primeros momentos, cuando un empleado de mantenimiento está tratando de arreglar la calefacción, logra “emparchar” uno de los radiadores, pero se produce una fuga en otro. “¡Todo en este hospital se ha ido al infierno!”, exclama.
“Variola vera es especialmente potente en su uso de un acontecimiento real con fines de parábola política al apropiarse de elementos del horror corporal o body horror. [...] La película de Marković se circunscribe a un pequeño hospital de Belgrado puesto en cuarentena, y este escenario se convierte en un microcosmos que refleja los males del macrocosmos, es decir, el sistema socialista desalmado, burocrático e incompetente”, sostiene Ognjanović. “La imagen final de la película, en la que el político ascendente sostiene inocente e involuntariamente la flauta infectada de viruela en la rueda de prensa, es una poderosa alegoría de la ‘enfermedad’ que sólo cambia de aspecto pero no de destructividad. Muestra dónde se esconde la verdadera y más corrosiva enfermedad, su virus aparentemente indestructible, saltando de una víctima a otra. La lúgubre música de Zoran Simjanović subraya el sombrío futuro que le espera al pueblo con esos políticos en el poder”, agrega.
Ya desde el comienzo, con la melodía que suena durante los títulos de crédito, la película deja en claro su filiación con el terror, a pesar de que no hay aquí elementos fantásticos. La misteriosa escena inicial, en la que vemos cómo el caso índice o paciente cero contrae la viruela al comprar la flauta, ya muestra algunos condimentos, y varias veces durante el relato Marković apelará a iconografías o climas del género. Hay momentos en los que los pacientes, con las marcas indelebles de la enfermedad en su cuerpo, acechan por los pasillos del hospital como si fueran zombis. Y es permanente la densa atmósfera de claustrofobia y la sensación de fatalidad que se cierne sobre los personajes atrapados. Ognjanović asegura que “en su retrato sin concesiones del avance de la enfermedad y la eliminación de sus víctimas, Variola vera alcanza en ocasiones los niveles de sátira política de la desgarradora película mexicana de terror catástrofe El año de la peste (1978), de Felipe Cazals”.
A medida que los contagios avanzan y las víctimas van aumentando, las autoridades van desinfectando y clausurando los pisos del hospital. Esta situación obliga a pacientes, enfermeras y médicos a ir amontonándose en los niveles inferiores del edificio. La jerarquía social del lugar se desmorona. El personaje del director es un cobarde que se encierra en su oficina y secuestra casi todas las dosis, que ya eran escasas, del medicamento para combatir la viruela. Una de las enfermeras roba morfina para alimentar su propia adicción. El vendedor de libros, que quedó dentro del hospital de casualidad, intenta convencer a todos de que él no está enfermo y deben dejarlo salir.
En una disertación de 2017 titulada In The Name of the People: Yugoslav Cinema and the Fall of The Yugoslav Dream, el académico Zoran Marić hace un análisis muy detallado de las posibles interpretaciones que pueden hacerse de Variola vera en relación a su presente político, social y económico. “Las tensiones entre el personal del hospital alegorizan la actual crisis de identidad yugoslava provocada por los esfuerzos, en última instancia condenados al fracaso, de conciliar la entrada en la economía capitalista global con los ideales del socialismo. No es de extrañar que esta crisis de identidad alcanzara su punto álgido en la década de 1980, cuando el descontento de los ciudadanos por las medidas de austeridad económicas pareció traducirse en una tendencia generalizada a reexaminar y revaluar los mitos fundacionales del país establecidos en la Segunda Guerra Mundial”, sostiene.
Marković, plantea Marić, se centra en los roces entre Čole, director del hospital, y el doctor Ćirić, que llevan décadas pero cuyo origen siempre ha sido un misterio. En un momento el médico revela que su jefe tiene una historia personal repudiable: colaboró con los nazis (bajo tortura) durante la guerra, lo que provocó la muerte de muchos de los compañeros de Ćirić. “Cuando el mujeriego doctor Grujić sucumbe a sus propios demonios -interpreta Marić-, se emborracha y da tumbos por el hospital cantando cínicamente viejas canciones partisanas. Golpea la puerta del despacho de Čole y se refiere al cobarde director del hospital como un ‘sadomarxista’. La divertida etiqueta de Grujić para Čole resume simbólicamente la situación del país: Yugoslavia estaba siendo ‘disciplinada’ por Occidente mediante una dolorosa y humillante intervención en su economía”.
Pero hay que reconocer que todas estas referencias al contexto de la época pasan a un segundo plano mientras vemos la película en 2022, porque lo que primero se impone es la experiencia cercana y concreta del COVID. Inevitablemente vamos reviviendo la secuencia de hechos que conocimos y padecimos: paciente cero, desconcierto, contagio, incubación, aislamiento, protocolo, trajes antisépticos, desinfección, vacunas. Y la desesperación, sobre todo. Por eso, vista hoy, la resonancia universal del drama trasciende los detalles locales. Porque, en definitiva, el núcleo de esta historia es el cuerpo humano, aquello que nos define y nos iguala como especie, más allá de todas las vestiduras ideológicas. Como dice en la película el médico que interpreta el actor sueco Erland Josephson: “Todo se ha desvanecido. Fe. Intenciones. Todo lo que le enseñé a mis alumnos”. Lo único que queda es la certeza de lo frágiles que somos, y ésta es una verdad que Variola vera transmite de forma tan áspera como contundente.
Si tenés ganas de algo más…
- La sugerente música de Variola vera es una creación de Zoran Simjanović, prolífico compositor serbio que colaboró mucho con Emir Kusturica, entre otros directores. En Spotify podés escuchar parte de su obra.
- El diario español El País publicó el año pasado una nota en la que cineastas, directores de festivales y ensayistas analizaron cómo la crisis por el COVID-19 puede afectar a las películas sobre virus y pandemias. Incluye entre otros los testimonios de Juan Carlos Fresnadillo, realizador de Exterminio 2 (28 Weeks Later, 2007), y de Paco Plaza, uno de los directores de [Rec] (2007). Éste último opina en la nota: “Ha sido una enfermedad de gran intensidad dramática, por supuesto, y nos deja imágenes de hospitales impactantes, pero en ritmo cinematográfico es una pandemia aburrida, por poco dinámica”. Podés leerla acá.
- Goran Marković volvió a apropiarse de muchas convenciones del cine de terror unos años más tarde para narrar la historia de un trastornado profesor de piano (y quizá la historia misma de Yugoslavia) en Déjà Vu (1987), otra gran película que recomiendo ver. Se consigue fácil por ahí y hay subtítulos.
Archivo de publicaciones
Acá podés acceder al archivo de las publicaciones de Cinematófilos. Tené en cuenta que muchos de los links de acceso a las películas no continúan activos.





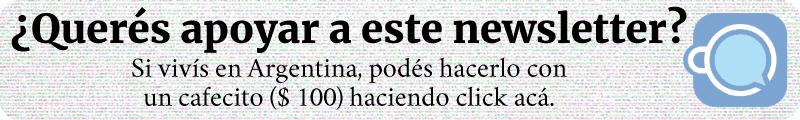



Agrego al listado Perfect Sense, de David Mackenzie, con Ewan McGregor y Eva Green, interesante y original.
Mi preferida en el rubro (aunque es mitad monstruo y mitad pandemia) es The Host, de Bong Jong Ho, que al igual que la mencionada en el texto (Gamgi) es surcoreana y juega con "... quienes sobreviven al caos generado por el brote de una enfermedad mortal son quienes no siguen las directivas estatales, ya sea porque el estado es ineficiente en su intento por mantener un orden social o porque pretende la aplicación de controles arbitrarios, excesivos o incluso fascistas"