#16 - Voy a matar a un hombre
Narciso Ibáñez Menta protagoniza un gran film noir argentino.
PUBLICADO ORIGINALMENTE EL 30 DE OCTUBRE DE 2021
Esta semana en Cinematófilos, una notable película argentina que fue restaurada en Estados Unidos porque acá no tenemos una Cinemateca. Más abajo vas a encontrar el link para acceder a la película. Te recomiendo que la descargues en tu PC para poder verla cuando quieras; si no sabés cómo hacerlo (es muy sencillo) podés revisar acá un tutorial al respecto.
Tu aporte es muy importante para este proyecto. Más adelante encontrarás los links para colaborar, tanto desde Argentina como desde el exterior. ¡Muchas gracias!
Para leer antes de ver la película
La película de esta semana está hablada en castellano pero la copia que veremos -salida de un nuevo transfer digital, en una calidad inmejorable- viene con subtítulos en inglés. Esto tiene dos explicaciones, una corta y otra larga. La corta es que está tomada de una emisión en la televisión de Estados Unidos, donde se exhibió por primera vez la semana pasada. La larga vale la pena explorarla con más detalle: la imperdonable ausencia de una Cinemateca Nacional en Argentina.
La historia del cine argentino es muy rica. Tuvo una etapa muda original y variada, con una gran producción documental y muchas mujeres cineastas. Fue seguida por la formación de una industria genuina (junto a México y Brasil, los únicos países de la región que generaron una), creada a semejanza de los modelos productivos de Estados Unidos y Francia pero con un sabor propio vinculado al tango, la radio y el teatro, que se extendió poco más de una década (desde fines de los 30 hasta principios de los 50) y cuya influencia cubrió casi todo el continente. En los años 60 vivió una renovación de formas y temas, a tono con las nuevas olas que llegaban desde Europa, y volvió a renovarse hacia mediados de los 90, con una nueva y heterogénea generación de realizadores surgidos de las escuelas de cine. En medio de estas etapas hubo de todo, como las producciones -a veces clandestinas- política y formalmente lúcidas del cine militante de los 70.
Pero buena parte de esa valiosa, surtida y sorprendente historia ya no está: se calcula que el 90 por ciento del cine mudo y la mitad del cine sonoro realizados en el país están perdidos. La primera cifra está más o menos en sintonía con el resto del mundo, pero la segunda es bastante más alta. Además, lo que sí se conserva es muy poco conocido fuera del país. Las películas de muchos de los más grandes directores argentinos (Carlos Schlieper, Hugo del Carril, Leopoldo Torre Nilsson y Leonardo Favio, por nombrar algunos) no figuran en las historias del cine del mundo. Todo esto se debe, en buena medida, a que el país nunca tuvo una institución estatal que se encargara de resguardar y hacer conocer su patrimonio audiovisual.
En 2015 una versión restaurada de Apenas un delincuente (1949), obra maestra de Hugo Fregonese, se exhibió en la sección de clásicos del Festival de Cine de Venecia junto a películas de Serguéi Eisenstein, Claude Chabrol, Akira Kurosawa y Federico Fellini, entre otros. La restauración se hizo en Argentina por iniciativa del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken de Buenos Aires, que en algunas cuestiones viene funcionando como una especie de cinemateca -aunque no cuenta con el presupuesto ni el amparo legal para eso- por ingenio y voluntad de su directora, Paula Félix-Didier. La proyección de la película, que recibió muchos elogios de quienes pudieron descubrirla, fue un éxito. ¿Se imaginan cómo podrían ser las cosas hoy si esto fuera algo relativamente frecuente y no un caso excepcional?
La idea de una cinemateca u organización que se encargue de salvaguardar, conservar y difundir el cine apareció en el mundo en la década del 30. En esos años se comenzó a advertir que, con el surgimiento de las películas sonoras, los films mudos habían perdido su potencial comercial, y si se los dejaba a merced de las reglas del mercado estaban condenados a desaparecer. Surgieron entonces instituciones como el departamento cinematográfico del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), en 1935, o la Cinémathèque française, en 1936. En 1938 se creó la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), que hoy tiene más de 150 instituciones miembro y marca las pautas a nivel global sobre preservación. Bolivia, Islandia, Nueva Zelanda, Vietnam, Luxemburgo y Uruguay, entre muchos otros países con una historia cinematográfica mucho menos densa que la argentina, cuentan con una cinemateca o institución similar. La Nouvelle Vague francesa de los 60 o el cine portugués de los 90 no pueden entenderse sin la existencia de cinematecas en sus países; fueron parte central de la educación cinéfila de directores como François Truffaut, Jean-Luc Godard o Pedro Costa.
SI NO USÁS MERCADO PAGO, PODÉS HACER UNA TRANSFERENCIA POR EL VALOR QUE ELIJAS AL SIGUIENTE CBU: 0170056540000030252347 (ALIAS: MIEL.PODER.DELFIN)
En Argentina el Estado comenzó a subsidiar la realización de películas en 1947, pero paradójicamente nunca se preocupó por cuidar los resultados de esa inversión. En abril de 1957 entró en vigencia una ley, impulsada luego de un gran trabajo de consenso entre diferentes sectores (productores, directores, actores, distribuidores, exhibidores), que creó el Instituto Nacional de Cinematografía (INC, hoy Incaa) y mencionó la necesidad de contar con una cinemateca nacional. En 1968 otra ley, de fomento a la actividad, estableció que la entidad debía crearse. Nada de eso ocurrió.
En junio de 1999 el Congreso Nacional sancionó -por iniciativa de un grupo de gente encabezado por Fernando “Pino” Solanas- la ley 25.119, que creó la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (Cinain). El entonces presidente Carlos Menem la vetó, pero fue aprobada nuevamente por el Poder Legislativo en septiembre de ese año por unanimidad, lo que revirtió el veto del Ejecutivo. Recién en 2010, 11 años más tarde, esa ley fue reglamentada. Pero hoy, otros 11 años más tarde, la situación sigue siendo casi la misma que en 1999. La Cinain tiene una página web, organiza charlas y proyecciones (o al menos lo hizo hasta la irrupción de la pandemia), pero aún no lleva adelante sus principales tareas: preservar, restaurar, difundir.
¿Cómo se explica que Argentina no tenga aún una Cinemateca en funciones? No hay una única respuesta a esta pregunta. Son múltiples, y pueden ir desde cierto desinterés nacional por la propia historia hasta la larga sucesión de crisis políticas y económicas que incluyeron gobiernos dictatoriales poco afectos a la cultura. Pero hay otra cuestión relevante, como viene planteando desde hace tiempo Fernando Martín Peña, uno de los tipos que más sabe de cuestiones de preservación en el país y que con mayor lucidez y empeño viene militando la necesidad de la creación de una Cinemateca. La comunidad cinematográfica argentina (sobre todo productores, actores y directores) suele resaltar la importancia del apoyo estatal para poder producir, y en menor medida reclaman mejoras en la distribución y la exhibición de películas nacionales. Pero nunca mencionan la necesidad de que el Estado preserve eso que está ayudando a producir y estrenar. Si los sectores directamente involucrados en el asunto no entienden (o no les interesa entender) la importancia de poner en funcionamiento una Cinemateca, parece difícil que alguna vez se logre.
Muchas de las películas que vemos cada semana en este newsletter -películas realizadas varias décadas atrás- se consiguen en copias de muy buena calidad. Eso es posible porque existe una versión en fílmico de la obra, que se guardó en condiciones más o menos adecuadas y a partir de la cual se hizo un transfer digital. De esa tarea de ocupan fundamentalmente las cinematecas y archivos audiovisuales alrededor del mundo. Y el dinero para eso lo aportan, en mayor o menor medida, los estados nacionales, los únicos que pueden garantizar una política de preservación a largo plazo que no se vea trastocada de las impiadosas leyes del mercado.
Las cinematecas y archivos audiovisuales no son depósitos de películas. Pueden ser también polos culturales, que además de resguardar el material lo exhiben en salas e incluso ofrecen otros amenities (una confitería, una librería, una tienda para comprar souvenirs, un espacio para charlas y exposiciones). Pueden también explorar otras formas de negocios que generen ingresos genuinos que aporten a su funcionamiento. Va apenas un ejemplo, idea que le robo a Tomás Guarnaccia, uno de los editores del newsletter sobre cine argentino Las veredas. El canal de YouTube de la productora rusa Mosfilm, que ofrece cientos de películas completas para ver gratis, tiene más de 6 millones de suscriptores y miles de millones de reproducciones. Cada video tiene alguna publicidad que le genera ingresos al canal, y con ese enorme caudal de suscripciones y visualizaciones debe ingresar una buena cantidad de dinero.
¿Qué tiene que ver todo esto con el film de esta edición de Cinematófilos? La bestia debe morir (1952) es una gran película argentina, dirigida por el uruguayo Román Viñoly Barreto y protagonizada por Narciso Ibáñez Menta y Laura Hidalgo. Se exhibió la semana pasada en el ciclo Noir Alley, del canal de cable estadounidense TCM, y tuvo una recepción maravillosa por parte del público de aquel país, que tuvo la oportunidad de verla por primera vez en televisión. La copia digital que exhibieron, de una calidad notable, se hizo en el Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) a partir de la restauración en un laboratorio fotoquímico del negativo original en 35 mm, con financiación de la Film Noir Fundation y de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Si Argentina tuviera una Cinemateca todo ese trabajo se podría haber realizado acá, y TCM sólo hubiera tenido que adquirir los derechos para poder exhibirla. Eso permitiría que películas argentinas de todas las épocas pudieran circular con mayor facilidad y asiduidad por festivales, canales de TV y servicios de streaming del mundo, lo que les daría otra visibilidad. Y entonces el cine argentino podría empezar de a poco a ocupar el lugar que merece en la Historia.
LA BESTIA DEBE MORIR
Director: Román Viñoly Barreto
Protagonistas: Narciso Ibáñez Menta, Laura Hidalgo, Guillermo Battaglia, Milagros de la Vega, Nathán Pinzón, Beba Bidart
País: Argentina
Idioma: castellano
Año: 1952
Duración: 104 minutos
Para leer después de ver la película
El cine clásico argentino tuvo una tendencia, sobre todo a fines de los años 40 y comienzos de la década siguiente, a adaptar obras de autores extranjeros con cierto prestigio. El ciclo dio ejemplos de todo tipo y para todos los gustos. Hubo grandes películas como El deseo (1944), de Carlos Schlieper, basada en una novela del portugués José Maria Eça de Queirós, o No abras nunca esa puerta (1952), de Carlos Hugo Christensen, sobre relatos policiales de William Irish. Y también otras que hoy resultan curiosas y hasta inexplicables, como la versión de Ana Karenina que hizo Luis César Amadori (Amor prohibido, 1955) o Los tres mosqueteros (1946), coproducción con Uruguay que dirigió Julio Saraceni sobre la obra de Alejandro Dumas. Verlo a Armando Bó blandiendo su espada como D'Artagnan genera hoy una comicidad que los realizadores no deben haber sospechado.
La bestia debe morir se inscribe en esa tendencia. Es una adaptación de la novela The Beast Must Die (1938), que el escritor y poeta irlandés Cecil Day-Lewis publicó con el seudónimo de Nicholas Blake. En Argentina se la conoció en 1945, como la primera entrega de la célebre colección literaria El Séptimo Círculo que Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares editaban para Emecé. La versión que Viñoly Barreto e Ibáñez Menta escribieron para la pantalla retiene la geografía y muchos de los nombres de la novela, lo que por momentos torna un tanto curiosa a la película. Los apellidos son todos anglosajones, los lugares indeterminados y hasta en una escena se ve un cartel en la calle con inscripciones en inglés.
Pero director y protagonista le hicieron también varios cambios al texto original que enfatizan aspectos no del todo profundizados por Day-Lewis. El comienzo es totalmente distinto. La novela arranca con el diario que escribe Felix Lane. El film, en cambio, inicia casi en el final de la historia, un procedimiento habitual del género policial que permite ir dosificando la información relevante y manipular al espectador que intenta adivinar quién es el asesino.
La bestia debe morir empieza con esa crispada cena familiar, la muerte de Jorge Rattery (interpretado con vehemencia por Guillermo Battaglia) y el inicio de la investigación policial. Todo parece de entrada una novela de Agatha Christie, con los sospechosos del crimen reunidos en el salón y el investigador interrogando.
Es un comienzo un poco extraño, in media res, en el que por momentos se hace difícil entender quién es cada personaje y qué relaciones hay entre ellos. Casi todos parecen ocultar algo, en particular la alterada Linda Lawson (Laura Hidalgo) y el irónicamente ambiguo Carpax (Nathán Pinzón, excelente), y la película los va presentando a partir de sus gestos, de sus palabras. Recién a los 25 minutos nos zambullimos en el flashback, y ahí La bestia debe morir deja el policial de misterio para adentrarse paulatinamente en los climas del film noir. La secuencia del accidente y el momento posterior, en el que el padre sale en búsqueda del hijo que no vuelve, son extraordinarias en este sentido por el magistral uso que Viñoly Barreto y su director de fotografía, el gran Alberto Etchebehere, hacen de los espacios, la niebla, las luces y las sombras.
En la novela, el pequeño Martie sale de noche a buscar caramelos. En la película, en cambio, va a comprarle cigarrillos al padre. Esta pequeña modificación es relevante, porque subraya uno de los temas centrales de la película: la culpa, el dolor por la pérdida y la pregunta acerca de si es posible seguir adelante. Felix Lane se siente aún más responsable de la muerte de su hijo porque fue hasta el kiosco a buscar algo para él. La transformación del rostro de Ibáñez Menta desde que encuentra el cuerpo de su hijo al costado del camino hasta que deja la clínica donde estuvo internado (una secuencia maravillosa, que nos ubica en la mente de ese padre) es la confirmación del insoportable dolor. ¿Cómo se puede seguir viviendo después de la muerte de un hijo? En este aspecto la película me recuerda a Manchester junto al mar (Manchester by the Sea, 2016), obra maestra de Kenneth Lonergan, absolutamente distinta en su forma a La bestia... pero con una coincidencia temática. Ambas son, en buena medida, películas contra el imperativo de la superación, como definió alguna vez con precisión la crítica Nuria Silva al film de Lonergan.
Lo único que mantiene vivo a Felix Lane, lo que le permite lidiar con la depresión más profunda, es su necesidad de hacer justicia. Ahí encuentra el diario que le había comprado su hijo para el cumpleaños y escribe una frase, que es el célebre comienzo de la novela: “Voy a matar a un hombre. No sé cómo se llama, no sé dónde vive, no tengo idea de su aspecto. Pero voy a encontrarlo, y lo mataré...”.
La versión más conocida de The Beast Must Die es la que filmó Claude Chabrol, Que la bestia muera (Que la bête meure, 1969), que también es una gran película. Pero allí una de las cuestiones centrales es, como en buena parte del cine de Chabrol, la mirada crítica a la burguesía. Incluso la autoría del crimen queda al final relativamente ambigua. La adaptación de Viñoly Barreto e Ibáñez Menta, en cambio, se centra en el aspecto moral del asunto. Felix Lane, que manipuló a Linda para acercarse al asesino de su hijo y matarlo, también se ha transformado en una bestia. Y entonces también debe morir.
Si tenés ganas de algo más…
- En el canal de YouTube de este newsletter podés ver -con subtítulos en castellano- la presentación de La bestia debe morir que hizo Eddie Muller, fundador y presidente de la Film Noir Foundation, cuando se exhibió en la televisión estadounidense. Muller sabe muchísimo sobre cine negro, y es un placer ver el entusiasmo con el que introduce la película a un público que mayoritariamente iba a verla por primera vez. Hace unas semanas Muller presentó en el mismo ciclo otro gran policial argentino: Los tallos amargos (1956), de Fernando Ayala. Acá podés ver la presentación subtitulada y acá la película, en su versión restaurada.
- Román Viñoly Barreto fue un director muy prolífico, sobre todo en la década del 50, donde realizó algunas de sus mejores películas. Su obra maestra probablemente sea la extraordinaria El vampiro negro (1953), que es casi casi tan buena como la versión original de Fritz Lang (M - Eine Stadt sucht einen Mörder, 1931) en la que está inspirada. La podés ver acá, en su impecable versión restaurada por la Film Noir Foundation en el Archivo de Cine y Televisión de la UCLA.
- Te recomiendo algunas lecturas por si querés profundizar en la cuestión de la Cinemateca Nacional. Acá podés leer una breve entrevista reciente que el crítico e investigador Fernando Varea le hizo a Fernando Martín Peña para el diario La Capital, de Rosario. Y acá, una larga y jugosa charla con Paula Félix-Didier publicada en el último número de la revista La vida útil.
- Quiero agradecerle a David Fernández, que me facilitó la copia de La bestia debe morir. David es uno de los héroes anónimos de internet: se encarga cada semana de capturar y compartir en YouTube los copetes de presentación que Fernando Martín Peña y Roger Koza hacen de cada película en el programa Filmoteca - Temas de cine, de la Televisión Pública. En el mismo canal, Copetes Filmoteca, también comparte algunas de las películas y cortometrajes que se emiten en el ciclo, así que te recomiendo que te des una vuelta por ahí.
Archivo de publicaciones
Acá podés acceder al archivo de las publicaciones de Cinematófilos. Tené en cuenta que muchos de los links de acceso a las películas no continúan activos.





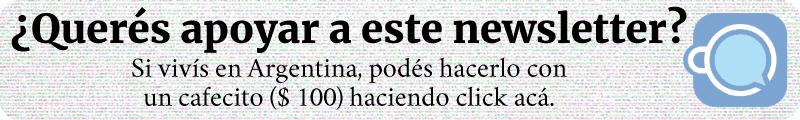



Obra maestra.
Excelente, me parece genial que el personaje de Ibañez Menta termina ocupando el lugar de femme fatale, siendo el seducidor y asesino con un pasado velado que los otros personajes desconocen.