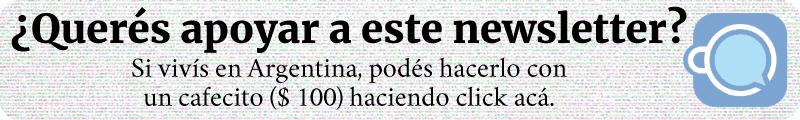#123 - Anatomía de un jurado
Una gran película que puede considerarse un antecedente de "12 hombres en pugna".
Esta semana en Cinematófilos, un recorrido por las películas de jurados. Más abajo vas a encontrar el link para acceder a la película. Te recomiendo que la descargues en tu computadora para poder verla cuando quieras; si no sabés cómo hacerlo (es muy sencillo) podés revisar acá un tutorial al respecto.
Tu aporte es muy importante para este proyecto. Más adelante encontrarás los links para colaborar, tanto desde Argentina como desde el exterior. ¡Muchas gracias!
Para leer antes de ver la película
Doce hombres encerrados en una sala deben decidir si un adolescente es culpable de asesinar a su padre. Once de ellos creen que sí, que las pruebas exhibidas durante el juicio fueron concluyentes y que el acusado debe ser enviado a la silla eléctrica. El restante, el jurado número 8, dice que tiene dudas. Durante los siguientes 85 minutos veremos cómo ese hombre común y corriente, que decide tomarse la tarea que le asignaron con responsabilidad, va convenciendo a los otros once, uno a uno, de que hay suficientes dudas razonables como para absolver al joven.
12 hombres en pugna (12 Angry Men, 1957), de Sidney Lumet, es una obra maestra, entre otras cosas por la poderosa progresión dramática, la agudeza de los diálogos y las interpretaciones y la imaginativa puesta en escena en el reducido espacio, por momentos una perfecta coreografía de la palabra. Sonia Sotomayor, actual integrante de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, contó en 2010 que decidió estudiar derecho luego ver la película. Aunque también advirtió sobre la dudosa rigurosidad legal del film. Es que, en su discusión, estos doce furiosos jurados no se limitan a repasar las pruebas expuestas en las audiencias, sino que generan otras nuevas. Y hay una enorme cantidad de especulación en sus conclusiones.
Pero Lumet y su guionista Reginald Rose (que había escrito la pieza originalmente para la televisión, donde se exhibió por primera vez en 1954) no pretendieron hacer un film naturalista. Es, ante todo, un tributo al ciudadano común dispuesto a ejercer responsablemente el rol que se le asigna en la administración de Justicia, la historia de un hombre de a pie (el personaje de Henry Fonda) que se planta frente a las intenciones de linchamiento de la mayoría, en una década marcada por la paranoia anticomunista y las persecuciones macartistas. Algunos académicos, como Barry Langford en el libro Trial Films on Trial - Law, Justice, and Popular Culture (2019), sostienen que 12 hombres en pugna inauguró la llamada “era heroica” del cine de juicios, que se extendió hasta mediados de los 60, período en el que “las películas promovieron una visión ampliamente positiva de un sistema legal prosocial basado en, y a su vez sosteniendo y mejorando, una sociedad civil que aunque lejos de ser perfecta era esencialmente robusta y funcional”.
SI NO USÁS MERCADO PAGO, PODÉS HACER UNA TRANSFERENCIA POR EL VALOR QUE ELIJAS AL SIGUIENTE CBU: 0720502688000001945272 (ALIAS: CINE.PELICULA.VHS)
Hay infinidad de películas de juicios (courtroom dramas, en inglés), pero no son tantas las que se centran en los personajes del jurado. Se pueden especular varias razones para intentar explicar por qué abogados, testigos, acusados o jueces son los protagonistas más habituales de estas narrativas. Una posibilidad es que el cine (y Hollywood en particular, donde se realizan la mayoría de estas producciones) suele estar más interesado en los héroes individuales, y el jurado viene a representar al pueblo. Otra es que, durante un juicio, ocupa una posición estática, de espectador, lejos de las posibilidades dramáticas de litigantes y defensores, las partes en conflicto. Pero me gusta pensar también que esto se debe a que Lumet y Rose crearon la obra definitiva sobre el juicio por jurados, no sólo porque es la mejor sino además por su influencia, que se sigue sintiendo casi siete décadas más tarde. 12 hombres en pugna es un marco narrativo indeleble, una plantilla en blanco que puede llenarse de sentido en cualquier contexto geográfico y político sin perder actualidad. La enorme cantidad de remakes y relecturas que tuvo así lo demuestra.
La primera fue en la televisión alemana: The Twelve Jurors (Die zwölf Geschworenen, 1963), de Günter Gräwert.
La historia también se trasladó a la TV española una década más tarde, hablada en castellano aunque ambientada en Estados Unidos: Doce hombres sin piedad (1973), de Gustavo Pérez Puig, que se puede ver en YouTube.
En la India hubo cerca de media docena de versiones habladas en diferentes idiomas. La primera fue A Detained Verdict (Ek Ruka Hua Faisla, 1986), de Basu Chatterjee.
William Friedkin dirigió una remake para la televisión estadounidense, 12 hombres en pugna (12 Angry Men, 1997), con un jurado más diverso, acorde a los nuevos tiempos.
Nikita Mikhalkov trasladó la historia a la realidad rusa del nuevo siglo en 12 (2007), nominada al Oscar como mejor película extranjera, donde el acusado es un joven checheno.
Y hasta en China se hizo una versión: 12 Citizens (Shi er gong min, 2014), de Xu Ang, un simulacro de jurado entre estudiantes de una facultad de Derecho.
Hay, además, algunas películas que siguieron el esquema narrativo de 12 hombres en pugna aunque no son remakes en el sentido estricto, como la japonesa The Gentle Twelve (Juninin no yasashii nihonjin, 1991), de Shun Nakahara; el telefilm We The Jury (1996), de Sturla Gunnarsson; o la surcoreana The Juror (Bae-sim-won, 2019), de Hong Seung-wan. En la comedia Un loco en el jurado (Jury Duty, 1995), de John Fortenberry, el protagonista intenta convencer al resto recitando argumentos tomados del personaje de Henry Fonda.

Existen, por supuesto, otros tipos de películas de jurados, que no se centran en la discusión sobre el veredicto. La mayoría apelan al esquema “jurado en peligro”. En Mañana morirás (The Missing Juror, 1944), una de los primeros films de Budd Boetticher, los integrantes de un jurado que condenó a un hombre inocente comienzan a morir, uno a uno, en extraños accidentes. En Traición al jurado (Trial by Jury, 1994), de Heywood Gould, una mujer, designada en un juicio contra un mafioso, es amenazada para que cambie su voto. Tribunal en fuga (Runaway Jury, 2003), de Gary Fleder, profundiza esta idea a partir de un oscuro personaje, interpretado por Gene Hackman, que maneja una especie de servicio secreto paraestatal encargado de investigar y extorsionar a los jurados. Otros films conjugan las dos tendencias: en La jurado (The Juror, 1996), de Brian Gibson, la protagonista (Demi Moore) trata de inclinar al resto de sus colegas hacia la absolución de un gángster no por convicción, sino porque está siendo intimidada. La estilizada Soy mi verdugo (Le septième juré, 1962), de Georges Lautner, presenta un caso aún más retorcido: un hombre es jurado en el proceso por el asesinato de una mujer que él mismo cometió, e intenta persuadir a todos de que el acusado es inocente pero -claro- sin confesar que el crimen fue obra suya.
Un tercer tipo de películas de jurados, menos común, es el que podríamos llamar “interactivo”: ubican literalmente a los espectadores en la posición del jurado para sean éstos los que decidan la culpabilidad o la inocencia del acusado. Una de las primeras fue By Whose Hand? (1916), de James Durkin, que hoy se considera perdida. En el final, tras la presentación de las pruebas en el juicio, el actor que interpreta al juez mira a cámara y aparecen unos intertítulos: “Ustedes ya vieron toda la evidencia. Así que, ¿quién creen que mató a la víctima?”, pregunta, y nos deja con el final abierto. En la misma línea se inscriben The Trial of Mary Dugan (1929), de Bayard Veiller, y Free, White and 21 (1963), de Larry Buchanan, entre otras. Lo que hace este tipo de narrativa es explicitar la antigua analogía entre los juicios públicos y la cultura popular, en particular el teatro y el cine. Después de todo, la propia dinámica de un juicio, sobre todo en la tradición anglosajona, tiene mucho de cinematográfica. Y, por otro lado, quienes nos sentamos frente a la pantalla siempre juzgamos lo que vemos.
Y entonces llegamos a Jurado Nº 2 (Juror #2, 2024), la más reciente obra del gran Clint Eastwood, que inexplicablemente no tendrá estreno comercial en los cines de Argentina y sólo podrá verse en la plataforma Max en algún momento de los próximos meses. Inscripta tangencialmente en la tradición de 12 hombres en pugna, es una película mucho más compleja e inteligente de lo que su narrativa clásica puede hacer suponer. En el final de esta entrega vas a encontrar algo más sobre ella.
En su libro Courtroom’s Finest Hour in American Cinema (1987), Thomas J. Harris sostiene que “curiosamente, hasta 1957 [cuando se estrenó 12 hombres en pugna] el tema del jurado sólo había recibido un único tratamiento serio en todo el cine mundial”. La película a la que se refiere Harris es la que veremos en esta edición de Cinematófilos: Y se hizo justicia (Justice est faite, 1950), de André Cayatte, que aunque en su momento ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y un Oso de Oro en el de Berlín hoy permanece bastante olvidada. En un capítulo de Refiguring American Film Genres - History and Theory (1998) dedicado a los films sobre jurados, Carol J. Clover sostiene que 12 hombres en pugna “parece haberse inspirado” en la obra de Cayatte. Pero más allá de esta presunción -es difícil establecer con certeza si Reginald Rose fue realmente influido por Y se hizo justicia-, las dos películas son muy distintas, y ofrecen una mirada casi antagónica sobre la participación de los ciudadanos de a pie, sin formación en Derecho, en la administración de justicia.
Y SE HIZO JUSTICIA
Título original: Justice est faite
Director: André Cayatte
Protagonistas: Claude Nollier, Valentine Tessier, Jean Debucourt, Noël Roquevert, Jean-Pierre Grenier, Raymond Bussières, Marcel Pérès, Jacques Castelot, Michel Auclair, Antoine Balpêtré
País: Francia
Idioma: francés
Año: 1950
Duración: 107 minutos
Para leer después de ver la película
El recordado Mario Wainfeld, periodista, abogado y cinéfilo, publicó un bello texto en la revista El Amante en 1995 sobre las películas de juicios. Allí resumió -con encantadoras palabras, alejadas de la solemnidad académica- las posturas a favor y en contra del juicio por jurados, un procedimiento legal que asociamos sobre todo con Estados Unidos -en buena medida, gracias al cine- pero que hoy implementan unos cuantos países, cada uno con sus particularidades. En Argentina, está contemplado en la Constitución nacional desde 1853, pero sólo se aplica en algunas provincias. El primero se realizó en Río Cuarto, Córdoba, en 1998.
Escribió Wainfeld:
“Los juristas le formulan muchas objeciones [al juicio por jurados]: es cirquero, sujeto al criterio de personas poco expertas, impresionables por chicanas o sentimentalismos. Las pruebas complejas se prestan poco al mecanismo del juicio oral. Son buenas razones; el suscripto es un abogado progre (ex nacional-popular) y las comparte. Pero -a la vez- el juicio por jurados es la traslación del principio democrático a la Justicia. Sencillamente los ciudadanos deciden quién debe ser condenado o no. Como (se supone) deciden cuál ha de ser el rumbo de la economía (sin ser licenciados en Harvard) o la política de defensa (sin ser militares). Etcétera. El acné que produce a los bogas el jurado de bons sauvages es en el fondo similar al que siente Cavallo cuando los jubilados o los pocos proletarios que quedan le discuten desde la estrecha mira de sus deseos, valores e intereses. Cuya suma algebraica bien podría llamarse democracia. El juicio por jurados es, pues, democrático y febril. No se basa en el dogma populo-optimista ‘el pueblo nunca se equivoca’ sino en el democrático-escéptico ‘tiene derecho a equivocarse en lo que concierne a sus intereses’”.
12 hombres en pugna es, en buena medida, una película pro-jurados, que cree que el sistema funciona si cada individuo asume la tarea con la seriedad y honestidad necesarias. Pero también plantea que la ley no es mejor que las personas que la aplican, y que esas personas son, después de todo, humanas. Si no fuera por la obstinación del personaje de Henry Fonda (un ciudadano común y también, en algún sentido, excepcional), en ese caso el veredicto podría haber caído para el otro lado.
Y se hizo justicia, en cambio, propone una mirada bastante más ambigua sobre la participación de jurados en un juicio. “Los prejuicios siempre oscurecen la verdad”, dice en un momento Fonda en el film de Lumet. En su película, André Cayatte indaga a fondo en esta cuestión al salir de los tribunales y adentrarse en la vida cotidiana de cada uno de los siete jurados, seis hombres y una mujer. Con un abanico de personajes -un campesino, un militar, un aristócrata, obreros, burgueses-, el director intentó representar a la sociedad francesa de la época, con sus diferencias de clase e intereses, en un período particular: la posguerra, con un país aún fuertemente dividido luego de la ocupación nazi que se extendió casi cinco años. Acaso se le pueda cuestionar a la película que tantas historias diversas, conjugadas en poco más de 100 minutos, conducen invariablemente a algún trazo grueso y cierta caricaturización. No todos los personajes son igual de profundos y humanos.
El caso que estos siete ciudadanos comunes deben juzgar es el de Elsa Lundenstein (Claude Nollier), una mujer acusada de asesinar a su pareja. La defensa intenta que la discusión sea en torno a la eutanasia, porque el hombre padecía un cáncer terminal y había pedido que terminaran con su vida. La acusación, en cambio, prefiere que se hable de un crimen. Hay dos cuestiones que complican el proceso: Elsa recibió una millonaria herencia luego de la muerte de su cónyuge, y además tenía un amante.

Cayatte podría haber presentado un caso más simple y directo, menos intrincado, sin tantas revelaciones dramáticas. Pero en cambio decidió retorcer los acontecimientos para otorgarle una real profundidad, para incomodarnos. La propia acusada, una mujer atea e hija de inmigrantes, no niega los hechos. Y la excelente interpretación de Claude Nollier, distante e introvertida, misteriosa, que no busca ganar nuestra simpatía, hace que nos preguntemos todo el tiempo por las motivaciones del personaje.
Lo que la película presenta es la dificultad de despegarnos de nuestras ideas preconcebidas, de nuestras experiencias, de las vivencias que en determinado momento nos atraviesan. La única mujer del jurado (interpretada por Valentine Tessier), vota inocente por haber sufrido una herida sentimental. Uno de los hombres (Jean Debucourt), que siente afecto por ella, la acompaña en la decisión. El viejo soldado (Noël Roquevert), que se la pasa añorando tiempos pasados, se inclina por la culpabilidad. El imprentero, quizás el personaje más complejo e interesante de todos (Jean-Pierre Grenier), que pensó en terminar con la vida de un hijo con problemas mentales, es un buen católico y decide votar culpable, aunque con reparos. El mozo (Raymond Bussières) conoce el verdadero amor y puede perdonar a Elsa. Un granjero hosco y poco simpático (Marcel Pérès) vota culpable porque él mismo acaba de ser engañado por su esposa. Y el jurado número uno (Jacques Castelot), responsable de un suicidio por amor, también decide condenar a la acusada, que recibe una pena de cinco años de cárcel. ¿Se hizo justicia?
Antes de dedicarse al cine, André Cayatte había ejercido la abogacía durante 12 años. Buena parte de su obra está atravesada por preguntas en torno al funcionamiento de la justicia, incluso algunos films muy menores como Veredicto (Verdict, 1974), donde la viuda de un mafioso (Sophia Loren) secuestra a la esposa de un juez (Jean Gabin) para conseguir la absolución de su hijo. Y se hizo justicia marcó el comienzo de la etapa más celebrada (y también discutida) de su filmografía, que continuó con dos películas que algunos críticos consideran una trilogía.

Somos todos asesinos (Nous sommes tous des assassins, 1952) es un virulento alegato contra la pena de muerte, que en Francia estuvo vigente hasta 1981 (la última ejecución fue en 1977). Cayatte planteó el tema con la convicción de quien cree que el cine tiene el poder de modificar la realidad, y por momentos se transforma en un predicador. Pero sus argumentos son tan potentes como imposibles de ignorar, lo que ubica a la película en la liga de los textos fílmicos más lúcidos contra la pena capital, como Dos contra la ciudad (Deux hommes dans la ville, 1973), de José Giovanni, y Mientras estés conmigo (Dead Man Walking, 1995), de Tim Robbins. En su siguiente realización, Antes del diluvio (Avant le déluge, 1954), la más esquemática de las tres, presentó a un grupo de jóvenes a la deriva en medio de la incertidumbre mundial por la Guerra de Corea que cae en la delincuencia. Todas estas películas fueron coescritas con Charles Spaak, uno de los grandes guionistas del cine francés clásico.
Que hoy se recuerde poco a Y se hizo justicia tiene que ver, en buena medida, con los críticos de Cahiers du cinéma. Algunos fueron muy duros con la obra de Cayatte: François Truffaut, su principal detractor, sostuvo alguna vez que “cada una de sus películas es peor que la anterior”. Pero si se mira con más detenimiento es posible encontrar algunos matices interesantes. André Bazin le dedicó un extenso artículo en junio de 1954, bastante crítico, a propósito del estreno de Antes del diluvio. “Cayatte crea una conmoción en la masa narcotizada de personas cuya sensibilidad, por lo demás, ha sido adormecida por el cine popular, una conmoción cuya sola novedad ya merecería nuestra consideración”, escribió. El director, agregó, “introduce un fenómeno cinematográfico bastante nuevo [...] No se trata simplemente de películas con ideas o con una tesis (lo que no sería nuevo), sino de un esfuerzo bastante paradójico en el que los mecanismos psicológicos habituales del cine se vuelven hacia el espectador para poner en marcha, poco a poco, su facultad racional en sincronía con el guión y la puesta en escena”.
Si tenés ganas de algo más…
- En marzo, con Carolina Giudici -docente universitaria y crítica de cine- armamos un curso online sobre películas de juicios. La primera clase en video, que edité yo, es una introducción a los rasgos estéticos y narrativos de estas películas, a partir de títulos emblemáticos y otros a descubrir. La segunda, a cargo de Carolina, ofrece un análisis de dos excelentes films recientes: Anatomía de una caída (Anatomie d'une chute, 2023), de Justine Triet, y Saint Omer (2022), de Alice Diop, con foco en sus recursos fílmicos y relaciones con otras películas. Ahora relanzamos el curso con un agregado: un detallado análisis de Carolina sobre Jurado Nº 2, de Clint Eastwood, que también podés pedir de forma individual. El curso incluye las clases y enlaces para ver los tres films principales junto a una selección de películas complementarias, de visión optativa, que apuntan a enriquecer la experiencia. Todo el material (películas y clases) estará disponible para descargar, con lo que podés hacer el curso a tu propio ritmo. Si te interesa, acá podés conocer más detalles, acá ver un video que armamos como anticipo, acá un fragmento de la primera clase y acá uno de la segunda. Para inscribirte, conocer el arancel o cualquier otra consulta podés escribir a tallerdecinedecaro@gmail.com.
- La del próximo sábado será la última edición del año de Cinematófilos. Veremos una gran película con un elenco increíble, que pertenece a un género fascinante, en su versión restaurada y con subtítulos en castellano que estoy traduciendo especialmente para la ocasión.
Archivo de publicaciones
Acá podés acceder al archivo de las publicaciones de Cinematófilos. Tené en cuenta que muchos de los links de acceso a las películas no continúan activos.